Dejé Laos, su calma, su tranquilidad y su continuo ralentí, y llegué a Camboya, un país que desde mi primera parada en Kratie, me robaría el corazón. Volvió el ruido, las negociaciones y una sonrisa eterna e infinita en la cara de sus gentes...
También en la mía.
Al llegar a Kratie con el autobús que nos trae desde las cuatro mil islas de Laos soy la única que me bajo en la parada. Por un lado me siento contenta, después de las turísticas cuatro mil islas me apetece algo un poquito más auténtico, por otro lado, el simple hecho de ser la única en bajarme me hace plantearme un montón de sinsentidos que por un momento llegan a agobiarme.
Si soy la única en bajarme en Kratie... ¿será porque no hay hostales? ¿no merecerá la pena? ¿será feo? ¿la comunicación después con el resto del país será un infierno? ¡Quizás ni siquiera hay comunicación!
Dudas que, por supuesto, se disipan nada más poner un pie en la calle, cuando cinco camboyanos se acercan corriendo hacia mí mostrándome todo tipo de folletos ofreciéndome hostal. Al oír dos dólares y medio y comprobar que es un hostal que esta en la guía que yo utilizo acepto el trato, aunque de camino, y vista la falta de turistas, fuerzo una rebajita de medio dólar.
La ciudad, con un mercado muy activo en pleno centro, me gusta de entrada. Es ruidosa, pero no esta congestionada por el tráfico, es activa y tiene mucha vida. Las casas son muy diferentes a lo que me había acostumbrado en Laos, aquí son coloniales, grandes, con grandes balcones y terrazas, y un aire decadente que le da cierta magia a la ciudad. La ciudad, algo sucia, y los camboyanos parecen no pertenecer a ese escenario que bien podría ser el de una novela.
Al llegar a la isla, y ayudando a una señora a arrastrar un bolso, llegamos hasta arriba, donde sólo había un pequeño camino por donde lo justo podían pasar dos bicis.
Compartía unas palabras en inglés con unos chicos, cuando una señora me recibió en moto y me invitó a montarme ¡qué maja! pensé. Y mientras le intentaba explicar que quería ir a alquilar una bicicleta recogió a una niña. Al pasar el punto de información donde me pareció ver alguna bici empecé a sospechar, pero como al repetirle lo de la bici vi que sonreía no quise ser pesada.
Dejamos a la niña frente a una casa y la niña pagó. ¡Vaya! Si va a ser que es la taxista del pueblo... Entonces, volviendo a repetir que yo lo que quería era alquilar una bici, se desveló el pastel: me ofrecía una vuelta en moto por la isla a cambio de cinco dólares. Siguiendo en mis trece conseguí que me llevase al lugar de las bicis y hacerme la loca no sirvió para la señora, que esperaba algo de dinero a cambio de un servicio que no había solicitado... Le ofrecí 1000 rieles, oferta que rechazó, y subí a 2000 (medio dólar) y, aunque ella negaba pidiéndome un dólar, cerré la cartera. Las dos sonreímos y me señaló las bicis.
Y así, volví a confirmar que me llevaría de lujo con los camboyanos....
La isla no tenía mucho que hacer si no era pedalear, disfrutar de la pura y tranquila vida camboyana alejada del ruido, los coches y cualquier tipo de transporte que no fuera en dos ruedas. Sonreír fue la acción que más repetí aquel día; al señor de los bueyes, a aquel señor mayor que se estiró, galante, al pedirle una foto, a los niños al salir de la escuela y a esa señora que trabajaba en los campos. Sonreír me llevó toda una mañana, y parte del medio día, cuando paré a tomar algo de agua en una de las pequeñas tiendas de la isla y me hicieron sentar, como si ellos también disfrutaran de mi compañía, y mi sonrisa, tan igual y tan diferente. Y tuve suerte de aceptar la invitación, ya que en ese momento se puso a diluviar. Y pensé que quizás ellos, como buena gente de campo, ya lo habían previsto, y pensaron en mí, pobre de mí, pedaleando bajo la lluvia. Intercambio de miradas, de sonrisas y unas pocas palabras que no llegaban a ningún lado. Un niño de unos dos años revoloteaba por ahí, a medio vestir, recordándome a mi sobrino, y la vida tan diferente que ambos llevan. Sin saber cómo, y porqué les entendí, respondí a las preguntas que se convertirían en las de rigor a lo largo de mi estancia en Camboya: sí, sólo yo, sola. No tengo marido, mire, sin anillos, ¿hijos? uy, no, no, todavía no. A lo que ellos respondían con sorpresa ( y aterrorizadas las señoras) en la primera, sonriendo (y aterrorizadas las señoras) en la segunda y con gesto contrariado, que no pude descifrar en la tercera, un gesto que parecía sorprenderse de la palabra todavía, como si 27 no fuese todavía una edad suficiente. A la reunión se acabaron uniendo dos niños y una niña más, una abuela y un abuelo, adorable, que únicamente llevaba un pareo como vestimenta. Y a pesar de no poder comunicarnos, nos comunicamos. Compartieron fruta conmigo que no supe reconocer, pero que sin duda ganaba con azúcar, durian, incluso algo de patata y arroz que por no querer sonar a aprovechada decidí rechazar. Así pasó alguna hora, y es que la lluvia no daba tregua.
Cuando pareció amainar, e ignorando los consejos que, creí, me dieron giré a la izquierda. El barro que me encontré a lo largo de todo el camino cubrió la bici, mis zapatillas y parte de mis piernas. La gente del lugar me miraba entre divertida y preocupada, pareciendo decir, que haces niña por esta zona después de llover, esto se convierte en un barrizal y lo sabe todo el mundo. Como retroceder es de cobardes, y ya había hecho un buen camino, tiré para adelante. La isla era pequeña y, en menos de una hora, ya había llegado al punto de salida. Dejé la bici, donde no había nadie para culparme por el estado embarrado de la bici, y bajé al ferry. Allí no había nadie, a excepción de dos perros que me enseñaron los dientes conforme me acercaba a un barco que, tonta de mí, confundí con el ferry. Mirada alta, compostura mantenida y sin lanzar pasos atrás, me quedé ahí, como ignorando la amenaza canina. En unos segundos ellos también parecieron calmarse, y en unos cinco minutos, para mi alegría, empezó a aparecer gente. Reparto de sonrisas, miradas curiosas al pendiente de mi labio y respuestas a las tres preguntas que se convertirían en rutinarias.
Y de vuelta a Kratie, al ruido y al movimiento, cargada de sonrisas.








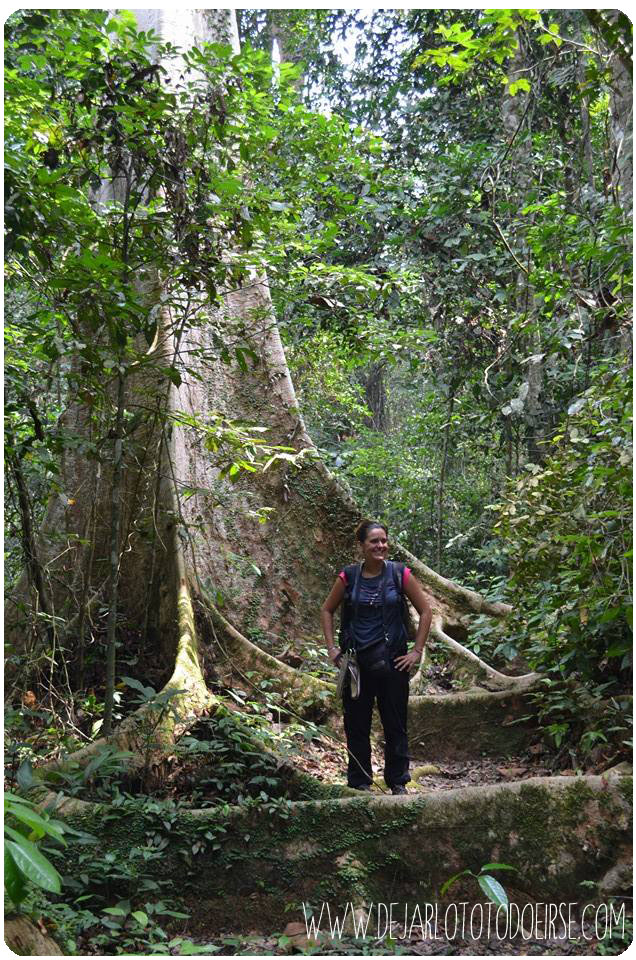



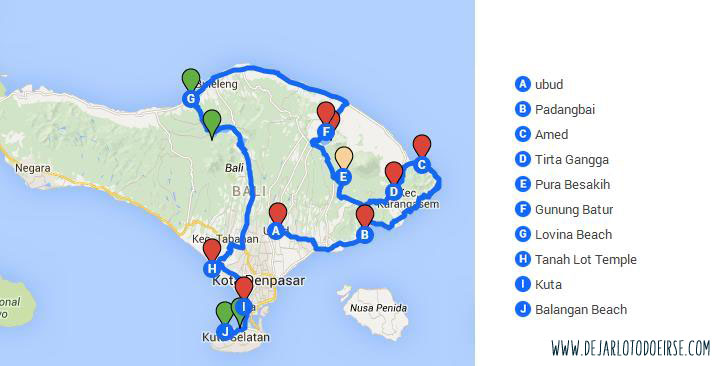




















estupendo el relato interesante ,se me hace corto y las fotos sin palabras ..un beso guapa y cuidate
Bonito relato, como siempre, los espero con ansia y los disfruto lentamente.
Gracias por compartir tantas cosas.
Un saludo desde Barcelona
Qué estupendo que una sonrisa sea un lenguaje universal para comunicarnos. En esta parte del mundo lo estamos olvidando, todos tan atareados por tener o cabreados por no tener.
¿Has caído en la cuenta que en los países pobres se sonríe más que en los ricos?
Preciosa la foto del abuelo con el niño, Patricia. Sigo disfrutando con tu viaje. Un beso